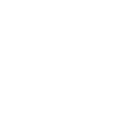El lamentable espectáculo de un poder judicial decadente
Carlos A. López De Belva
Hace más de seis décadas entraba por primera vez al edificio de la calle Talcahuano al 500. Durante varios días me pedrí en los pasillos, recovecos y misterios de un edificio que pasa de la planta baja al tercer piso sin escalas- Un edificio que, se dice, fue proyectado para Brasil por un arquitecto para el que, por lo visto, era lo mismo Buenos Aires que Río de Janeiro.
La organización burocrático administrativa distaba mucho de la actual. Tres secretarías por cada Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil-
Boleado por la intimidante arquitectura terminé siendo empleado durante 10 años. En realidad iba a una secretaría a preguntar por un empleado que tal vez conocería un abogado que necesitara un pide que lo ayudara y que recién terminaba el secundario. Quería ser abogado.
Como corolario de una confusión, como dije antes, terminé empleado, si bien como meritorio, condición que mantuve durante un año.
En parte de esos años, concluí la carrera, me recibí y al poco tiempo renuncié. Tenía muy en claro que lo mío era defender y no juzgar.
Fue raro ya que era muy tentador quedarse a hacer carrera y, por otro lado, la oferta del estudio jurídico que me ofreció empleo, no superaba lo que cobraba en Tribunales, ese era el piso, el excedente era azaroso.
Era apreciado, valorado, no hubieran faltado oportunidades. Sin embargo mi decisión de irme era fuerte.
En esa década vi muchas cosas. Claro que con una mirada tímida, apichonada, muy condicionada por la solemnidad del majestuoso edificio y la imagen que por entonces tenía; al menos a mi me parecía que tenía, la “justicia”.
Por esos condicionamientos, seguramente no vi otras cosas que también pasaban.
Domesticado por esos años, me costó bastante desprenderme de aquellas sensaciones e imágenes tan intimidantes.
Y esas impresiones y esas imágenes se rompieron de la manera más brutal.
Sufrir en carne propia lo que hoy se llama lawfare me abrió los ojos. “Humanizó” paradójicamente ante mis ojos, a un poder judicial, al que había poco menos que endiosado.
Mi manera de ver a los jueces dejó de ser bajo una óptica sumisa, para serlo de un punto de vista mucho más real.
La negativa experiencia vivida me llevó al otrora desconocido ámbito de los organismos regionales y universales de contralor de los derechos humanos, obteniendo el dudoso e indeseado triunfo de un informe demoledor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como paso previo al contencioso contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana.
Despojado del velo que teñía de inmaculado lo que no lo era, fui viviendo como todos, el lamentable espectáculo que brinda la Corte Suprema de Justicia, convertida en instrumento del poder real y ya definitivamente divorciada de lo que es su principal función, obligación y responsabilidad: asegurar el acceso a la jurisdicción idónea, imparcial e independiente de todos y todas.
Los que se sabía desde hace tiempo, queda brutalmente evidenciado en las sesiones de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación.
Lo más grave de todo es que existe el convencimiento, yo al menos así lo vislumbro, que no va a pasar nada. Que la devolución de favores hará que el juicio político no prospere.
Pero hay otro juicio, el juicio de la historia, que es insoslayable e implacable.
Por supuesto que los jueces sometidos a ese escrutinio no lo creen. Seguramente tampoco lo creían sus antecesores. Aquellos que en 1930 bendijeron el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen y tejieron una interpretación de los gobiernos de facto, que sirvió de soporte grotescamente jurídico a las asonadas que lo sucedieron